Educar en la comunicación/comunicar en la Educación. Autora: María Teresa Quiroz
En este texto, la autora propone un recorrido en lo que refiere a la educación en su carácter comunicativo, con la intención de aprovechar los medios y facilitando una educación para la comunicación de modo sistemático, en el conocimiento y uso de diversos lenguajes.
Desarrolla su escrito a partir de tres momentos:
1- Desde una mirada histórica para ubicar cómo va cambiando el universo cultural de los sujetos, en el tránsito de la oralidad la escritura y a la informática.
· Entre la oralidad y la escritura se da el tránsito de una mentalidad conservadora hacia la aventura de la especulación y la experimentación.
· Las sociedades orales deben dedicar gran energía en repetir una y otra vez lo que se ha aprendido arduamente.
· En las sociedades orales el tiempo es circular y cíclico/ las sociedades con escritura se tornan lineales e históricas
De la escritura a la informática:
· Cambio de la palabra escritura a la informática: digitalización de la palabra cambia el soporte de lo escrito y los modos de acceso.
· La informatización implica el manejo de múltiples fuentes de referencia y una activa intervención del usuario.
· La imagen cobra protagonismo por sí sola en los medios de reproducción audiovisuales.
· Las nuevas tecnologías no pueden estudiarse en si mismas sino en tanto activan procesos que afectan la vida cotidiana de las personas y colectividades.
2- Recorrido por las principales posturas desde 1980 en relación a la interpretación de la relación educación y medios.
· “Escuela paralela”: La escuela como los medios juegan un papel en la percepción del mundo. Ambos ofrecen un conocimiento real aunque fundado en categorías diferentes. La escuela aportó el saber formalizado, organizado, jerarquizado y por etapas. En cambio los medios lo hicieron de una forma desordenada y sin autoridades aparentes.
· La “Escuela desplaza por los medios”: La mirada que los medios de comunicación actúan como las principales instituciones ideológicas que cohesionan culturalmente, desplazando a un lugar secundario a la escuela.
· Equilibrio entre la escuela y los medios definido según cada sociedad: Es necesario mirar la sociedad por dentro, cada sociedad, el modo como operan las contradicciones internas, las relaciones entre los grupos y sus culturas, la evolución del sistema y la historia partículas de cada sociedad.
· Las nuevas tecnologías de información y los cambios en los modos de percepción: La tecnología no solo constituye una herramienta sino que llega a transformar los modos de acceso al conocimiento, las formas de percepción, la participación del sujeto. El individuo desarrolla la capacidad de intervenir en ellas.
3- Recorrido de los desafíos actuales de la educación para poder luego desarrollar el tema de la pedagogía de la comunicación (los nuevos retos de la educación).
· La escuela no puede dar la espalda a los nuevos hechos tecnológicos, debe ayudar a interpretar todo el conjunto de referentes que los jóvenes hoy en día manejan.
· La escuela tiene el reto de estimular nuevas formas de experimentación y creación haciendo uso de los instrumentos técnicos y las posibilidades que aporta la comunicación masiva.
· La necesidad que la escuela se acerque a interpretar la realidad, de la cual los medios dan cuenta parcial y desordenadamente.
· Hacia una pedagogía de la comunicación:
- “Enseñar a mirar” enfatizando el papel del receptor y el lugar desde el que se ve. Hacer evidentes las diferencias culturales, los puntos de vista previos, el contexto social.
- El lugar del receptor como productor (adueñarse del lenguaje, la aventura de la experimentación, la propia representación de la realidad).
- Tomar en consideración la experiencia personal del estudiante, sus gustos, sus preferencias.
Mapas y viajes por el campo de Comunicación/Educación. Autor: Jorge Huergo
El artículo desarrollado en el marco de un Congreso propone un abordaje del campo de la Comunicación/Educación desde las bases conceptuales fundacionales relacionadas a lo popular y lo confronta a los malestares actuales desde tres perspectivas: la tecnicidad, la formación subjetiva y la tercera relacionada con los itinerarios del reconocimiento.
- Los orígenes del campo:
Ø Movimiento político cultural vinculado a las radios populares y educativas
Ø Vinculaciones con la alfabetización, la educación formal y la educación popular
Ø Dar voz a los oprimidos y considerar a los medios como instrumentos de liberación y a las TIC como reaseguro de la calidad educativa
Ø Relación entre el campo de la producción de conocimientos académicos y el campo político – cultural.
- Desarrollo de tres ejes transversales de reflexión:
1. La tecnicidad: entre el acceso, la comprensión y los saberes:
Ø Incremento en la distribución y el acceso a las tecnologías
Ø Comprensión de los nuevos modos de conocer configurados por los equipamientos tecnológicos y culturales
- La técnica considerada como articuladora de los procesos de apropiación cultural, se articula en la cultura cotidiana de modo de producir transformaciones en los modos de sentir, de percibir, de conocer, y en las formas de producirse la experiencia social (sensorium).
- El campo de la Comunicación/Educación es un campo de lucha por el sentido de la “Alfabetización digital”, entendida esta como la posibilidad de transformar la información en conocimiento.
2. La subjetividad en tiempos de restitución de lo público:
- Noción de formación subjetiva: articulación entre experiencia y lenguaje (la subjetividad es el proceso de mediación entre el “yo” que lee y escribe y el “yo” que es leído y escrito).
- Uno de los grandes desafíos históricos de comunicación/educación, frente a la hegemonía tecnicista, es la construcción incesante de un lenguaje de posibilidad y de campos de posibilidad para la experiencia.
3. Los itinerarios del reconocimiento:
Ø Reconocimiento del otro y su mundo cultural (reconocimiento del dialogo cultural/reconociendo mismo)
Ø Reconocimiento de si (identidad narrativa/poder contar nuestra historia y no ser contados)
Ø Reconocimiento mutuo (construcción de un “nosotros”)
- ¿Para qué sirve la utopía? La invitación a realizar este viaje a través de nuestras prácticas y en los espacios de comunicación/educación. Re significar el campo en las claves del siglo XXI.
Comunicación/Educación: Del desorden cultural al proyecto político. Autor: Jorge Huergo.
El autor, desde un primer momento, plantea que la escolarización está en crisis y lo relaciona con el desorden sociocultural que vivimos. En esa línea, existe un imaginario sobre Comunicación y Educación que habla de “educación para la comunicación” o de “comunicación para la educación”, enfoques a partir de los cuales se proponen ciertos proyectos para resolver la problemática. La escuela organiza los procesos de socialización con los rasgos propios de la modernidad: la sociedad capitalista, la cultura de masas, la configuración de hegemonías y la democracia.
La escolarización, a nivel masivo, ha producido un determinado orden imaginario social y reproduce estructuras y organizaciones sociales modernas existentes.
De esta manera, el autor, propone un recorrido por distintos elementos que han sido desordenados o cuestionados producto des desorden sociocultural que produce la crisis de la modernidad
1-Microprocesos de crisis de escolarización
Existen microprocesos cotidianos donde evidenciamos que los conceptos consagrados ya no nos sirven del todo.
1.1 Desarreglo del disciplinamiento social: La desmaterialización de los contactos deriva en la inestabilidad social. El mundo vivido se convierte gradualmente en imagen que acontece afuera y se integra como una secuencia más dentro de las escenas de lo privado. Figura del peep-show. Se busca ser mirado. En la escuela, hay una cultura de la impunidad y la corrupción. Los jóvenes compiten para ser sancionados. La norma carece de sentido regulador de las prácticas. Ya no existe “lo culto” sino una cultura de complejidad precarios edificios escolares y materiales didácticos por parte de los jóvenes, en una clara pérdida de sentido de pertenencia de la escuela a la comunidad.
1.2 Impotencia de la racionalización: El conflicto entre el horizonte moderno (racional) y los residuos culturales no modernos (no racionales). Con el desorden socio cultural surgen tres fenómenos:
ü El ser alguien se define a partir de las nuevas modalidades de consumo.
ü La creciente percepción de los jóvenes como violentos, delincuentes, desviados sociales (criminalización de la juventud).
ü La violencia como desarregladora de los procesos escolares. Distancia entre escuela y comunidad.
1.3 Desborde del estatuto de la infancia: La cultura de lo efímero y la desarticulación entre “educación para el trabajo”, ya que muchos jóvenes trabajan mientras acuden al colegio, forma una desigualdad globalizada en el mercado. Se redefine el estatuto de la infancia, por la precariedad producida por los modelos neoliberales. El adolescente resulta clave para el sostenimiento económico de la familia. Se alteran futuros, edades y etapas, provocando el desorden cultural. En ese contexto, las becas pasaron a ser principales ingresos de la familia, pero se mantienen si el chico aprueba. Se desordena la misión de la institución escolar.
1.4 Obsolencia de la lógica escritural: El tradicional centramiento en el texto ha desencadenado desconfianza hacia la imagen. Crisis de lectura y escritura se atribuye a la escolarización a la cultura de la imagen. Desplazamiento de “lo culto” por las culturas. Conflicto entre lógica escritural y hegemonía audiovisual. En la oralidad, el lenguaje es más propio de los medios audiovisuales que de los libros.
1.5 Las culturas toman su revancha: las resistencias. Los ámbitos educativos son escenarios de pugnas culturales que las exceden. Las resistencias son formas de pelea en contra de que la escuela borre las identidades callejeras, son luchas contra la vigilancia y el disciplinamiento de la pasión y el deseo.
1.6 Debilitamiento der la legitimidad del maestro. Hay una acelerada desarticulación entre la escuela y el imaginario de ascenso socioeconómico. Al momento de la matriculación, el consumo del producto cultural escolar será desigual. El maestro, de “apóstol”, pasa a ser dispensador de productos culturales, pero ya no como “propietario” de un saber, sino simplemente como un nuevo tipo de empleado de comercio, por lo que hay una creciente deslegitimación de la docencia.
1.7 Redefinición del espacio público y nuevos modelos de ciudadanía. El modelo económico liberal sostiene que la administración estatal significa lo público y la economía de mercado es el recinto de lo privado. Para un gran número de autores, lo público se constituye en espacios massmediáticos. El espacio público no obedece a fronteras nacionales, se multiplica y fragmenta; la espectacularización del espacio público acontece por la massmediatización. Ante este conflicto público-privado, también se presente un problema crucial: qué ciudadano formar en los procesos educativos. Sarmiento y la organización nacional requerían homogeneización de la cultura, moralización de los trabajadores, orden y disciplina en la vida social cotidiana. Hoy, el espacio público se constituye no por relaciones vinculadas al trabajo, sino en ámbitos de consumo. Para formar al ciudadano-consumidor, en la educación debe trabajarse la mayor “libertad” posible del consumidor frente al aumento constante de oferta de bienes. Para formar al ciudadano-cliente, el usuario de servicios tiene que ejercer nuevos derechos. Hay tres esferas públicas, según Keane, en la sociedad mediatizada: las micropúblicas (charla de café, aulas), las mesopúblicas (periódicos, TV) y las macropúblicas (coproducciones multinacionales, Internet). Éstas interactúan y vuelven poroso al espacio público.
2- Hacia un proyecto político en Comunicación/Educación
Debe pensarse un nuevo régimen de educabilidad, nuevos formas de la comunicación para favorecer la tarea educativa. Se desplaza la concepción “bancaria” a un feed-back o retroalimentación. Para afrontar los microprocesos de conflicto, Huergo plantea:
ü Repensando la comunicación en la educación: Comprender que la comunicación, lejos de contribuir a un mundo más armonioso, se encuentra con un mundo más complejo y conflictivo.
ü La “comunicación para la educación” refuerza la concepción instrumental en el uso de medios y tecnologías.
ü Todo este desorden comunica que los niños “cuentan”. Se debe partir de sus condiciones, su universo vocabular, su relato de realidad y el sentido en que construyen una memoria como acumulación narrativa que excede los discursos desde los que son narrados.
Este desorden alienta a imaginar formas de mayor expresividad cultural en nuestras producciones mediáticas, con diálogo, participación y creatividad como formas de democratizar el espacio audiovisual y virtual.
Todo este desorden permite pensar la comunicación en la educación desde las rupturas y las discontinuidades.
Necesitamos situar el problema en “trayectos de comprensibilidad” (globalización, revolución científico-tecnológica) y comprender la tensión entre escolarización y autonomía en la trama comunicacional de la microesfera pública educativa.
De la “educación para la comunicación” a la educación en comunicación:
La escolarización pone en crisis la hegemonía de una forma histórica social de la educación. Pensar, recrear e imaginar nuevos sentidos de la educación más allá de la escolarización. Autonomía significa instituir un campo para la palabra. Pronunciar el mundo sin apoyarse en una re-presentación “dada”. La “educación en comunicación” es imposible desde el punto de vista “lógico” porque no hay sociedad autónoma sin mujeres y hombres autónomos. Por ello, es una decisión política. Pero debe construirse una autonomía buscando las posibilidades creativas. En este punto, debe trabajar la “educación en comunicación”, para que los sujetos busquen su autonomía.
Escuela, medios de comunicación social y transposiciones - Graciela Carbone

*Primera etapa: El divorcio:
-Fruto de las migraciones y del desarrollo del periódico, la radio y el cine.
-Pensador: Ortega y Gasset. Medios y detrimento de las masas.
-En la primera mitad del siglo XX, la escuela tomó a los Medios de comunicación como “desvíos de la cultura que los ciudadanos debían incorporar.”
-En la segunda mitad del siglo “las inquietudes por el fenómeno de la comunicación masiva consistían en el interés de ‘elevar’ los gustos de las masas.”
-Escuela tradicional, enfocada en la transmisión a través de manuales y libros. “Cultura Noble”
-Relación: Desencuentro.
*Segunda etapa: El recelo:
-Segunda mitad del S XX
-Encaminada a evaluar los efectos de los medios en la vida de los jóvenes y regularlos en base a eso. “Los términos valorizados eran actitudes y efectos”
- “Se iniciaban líneas de investigación y de acción pedagógica encaminadas a recrear los lenguajes audiovisuales”. Sin embargo, había escasas condiciones de equipamiento, formación profesional, etc.
-La enseñanza audiovisual era enseñanza sensorial, con participación activa del alumno, con imágenes, como tecnología de la educación.
-Mc Luhan: Los medios transformarían al mundo en la aldea global, con efectos revolucionarios en la educación.
-Relación: Búsqueda de modernización
*Tercera etapa: La denuncia
-Inicios 1970
-Difusión de un pensamiento transformador del orden social.
- “La escuela y los medios de comunicación eran leídos como agentes indisociables del poder que ejercían los sectores dominantes.”
-Invitación a la reflexión crítica sobre los medios.
-Relación: Preocupación por el develamiento de la ideología hegemónica.
*Cuarta etapa: El proyecto autoritario
-Años de dictadura.
-Modernización tecnocrática + reafirmación de valores conservadores
-Vuelta a la normalización
-Relación: Escasas oportunidades de interacción
*Quinta etapa: La recuperación de la democracia y los caminos de la articulación
-Difusión de la educación popular.
- “La transformación del campo educativo estaba ligada a su compromiso con la educación”
-Primeras reformas curriculares.
-”La cultura como eje articulador de las prácticas de comunicación”
La educación en Medios de Comunicación - Patricia Nigro

Educación en comunicación: intentan formar en un uso crítico, activo y participativo en relación con los medios de comunicación.
Impacto que provocaron las nuevas tecnologías en el aprendizaje:
*El énfasis: Pasó de la enseñanza al aprendizaje.
*El maestro: Pasó de ser expositor a guía
La televisión está presente en los conocimientos que traen a clase los alumnos. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, la escuela ya no es la que tiene el saber socialmente relevante ni el ámbito privilegiado de transmisión de la educación
Ferrés:Educar para el uso de la televisión y educar a través de la televisión.
Los medios pueden incorporarse como herramienta de trabajo o como fin intrínseco.
“Los medios orientan el significado de las expectativas y los procesos de pensamiento” “La educación en medios ayuda al desarrollo del ciudadano”
Los ciclos de profesorado en el proceso de institucionalización de las carreras de Formación Docente en Argentina
5 Etapas de la formación docente a lo largo de la historia (nivel medio y superior)
1 - Universitarios vs. Normalistas:DUSSEL: A partir de la Ley Mitre -1863- la escuela media estatal se consolida a partir del Curriculum Humanista en torno a los aportes de la ilustración y el enciclopedismo. La función de la escuela se definia como propedéutica
para los estudios universitarios. Entre 1863 y 1925 aparecen los “reformadores científicos” que veían al egresado universitario como el ideal de ciudadano (reformas universitarias). Sin embargo con la aparición de las Escuelas Normales entre 1870 y 1900 la escuela secundaria adquiere una orientación hacia el trabajo: la formación de docentes y profesores. Allí surge una lucha en función del monopolio sobre la enseñanza en el nivel secundario. NORMALISTAS O UNIVERSITARIOS? PINKASZ: dos circuitos ; uno secundario- superior y uno primario- normal.
1902 Y 1907 nuevo sujeto: Profesor secundario diplomado egresado de la UNLP o de la UBA. 2 hipótesis: a) Reivindicación de la profesionalización de la ocupación. b) se diferencia de la anterior generación por su origen de clase. Nueva legitimidad: el DIPLOMA.
2- Preparar para el “decir” o para el “hacer” (1940-1960)
Dussel y Pineau (1995): nuevo sistema de educación técnica en Argentina. Se amplía el curriculum: contenidos técnicos, académicos, tecnológicos y saberes políticos, condición de obrero, derecho laboral, cultura obrera o historia del gremialismo. Redefinición de la función de la escuela secundaria. Nuevo Sujeto social, docente de nivel secundario y superior: el OBRERO.
INGENIEROS DEL DECIR VS. INGENIEROS DEL HACER
UNIVERSIDAD OBRERA, luego Universidad Tecnológica Nacional
3- El proceso de terciarización de formación para maestros (1969 a 1993)
Martinez Paz (1980) analiza este proceso y afirma que este se enrola en las reformas educativas que incluyen un conjunto de hitos que pueden rastrearse en un lapso de diez años: la creación del Consejo Federal de Educación; la transferencia de las escuelas primarias a la órbita provincial; la reorganización administrativa del Ministerio de Educación de la Nación; la modificación de los currículos, y la reestructuración de las Universidades.
4- La desarticulación de la formación docente y la regulación del trabajo docente (década de 1990)
Davini: para la autora la alta presencia de egresados universitarios sin titulaciones docentes en ejercicio como profesores de la formación docente no universitaria constituyó una de las razones por las cuales se redujeron las posibilidades de transformación de los institutos superiores en el período analizado. Este fenómeno puso de relieve la necesidad de generar políticas en conjunto con las instituciones formadoras para la formación docente en donde las universidades ocupaban un lugar preponderante.
5- La emergencia de profesorados de territorios y tribus académicas no contempladas en la oferta tradicional de formación docente: los ciclos de profesorados (desde finales de 1990)
Propuesta curricular caracterizada por 4 principios: 1) una concepción de la práctica educativa que no se restringe al modelo escolar 2) una redefinición de la educación en tanto “transmisión de la herencia cultural entre generaciones” 3) una defensa de la escuela pública desde el nivel primario a la universidad 4) una focalización en las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación en la sociedad y su uso en la escuela.
Conclusión: Dos puntos importantes:
- La disputa ´por la legitimación del campo educativo como nicho laboral.
- La tensión entre la teoría y la práctica.
La brecha dispuesta por estas discusiones antes mencionadas parece expandirse. Advierte en la insistencia en una formación centrada en una lógica meramente disciplinar que distanciada de los problemas de la práctica educativa parecen acentuar las brechas antedichas a la vez que desconoce ciertas tradiciones formativas históricas con otra orientación.
Educomunicación: Desarrollo, Enfoques y Desafíos en un mundo interconectado. Autor: Ángel Barbas Coslado.
Educomunicación
Campo de estudios interdisciplinar y transdisciplinar que aborda las dimensiones teórico-prácticas de dos disciplinas separadas: educación y comunicación
Institucionalización y desarrollo: década del 70 la UNESCO comenzó a interesarse por las políticas en comunicación como factor de crecimiento económico y desarrollo en los países más desfavorecidos.
2 acontecimientos claves:
-1977 creación de la comisión Internacional para el Estudio de los problemas de la comunicación
- 1979 organización de una reunión de expertos en la materia para profundizar en el desarrollo de la educación en materia de comunicación.
Definiciones y enfoques:
- Desde el Seminario Latinoamericano (1985)
- Definiciones de dos autores referenciales en el campo de la educomunicación (Kaplún y Garcia Matilla)
- Definición propuesta por la Asociación de educomunicadores Aire Comunicación
Formas de entender la educomunicación desde dos enfoques diferenciados:
- Enfoque Anglosajón: centran su atención en el manejo instrumental de los medios.
- Enfoque iberoamericano: hacen referencia a planteamientos dialógicos cercanos a la pedagogía critica.
El carácter dialógico de la educomunicación:
1- Naturaleza colaborativa y participativa
2- Posibilidades creativas y transformadoras
3- El uso de los medios en el proceso educomunicativo (el término medio en el sentido de mediación o intermediación)
Desafíos para la Educomunicación en un mundo interconectado:
Debe prestar atención a las nuevas formas de aprender a través de la Web y a las nuevas teorías del aprendizaje, en algunos casos para cuestionarlas, en otras para potenciarlas, pero siempre desde un planteamiento reflexivo y crítico con el fin de incidir en la realidad para su transformación y su mejora.
En el trabajo se procura explorar críticamente la propuesta teórico-metodológica de la llamada Sociología Clínica, disciplina que ha estado en construcción desde fines de los '70 con sede principalmente en Francia. Parte del pensamiento de una de sus referencias más reconocidas, el trabajo de Vincent De Gaulejac, recientemente traducido al español. A partir de una fructífera articulación entre psicoanálisis y sociología el autor propone que la aproximación biográfica permite comprender las prácticas sociales a través del vínculo entre novela familiar y trayectorias sociales. La hipótesis central que fundamenta esta propuesta metodológica es pensar al individuo como producto de una historia en la cual busca devenir el sujeto.
PICABEA María Lujan- Entrevista: La neurosis de clase existe. Sociología clínica.
La perspectiva
teórico-metodológica de la sociología clínica. Aportes para un debate. - Grasseli y Salomone
En el trabajo se procura explorar críticamente la propuesta teórico-metodológica de la llamada Sociología Clínica, disciplina que ha estado en construcción desde fines de los '70 con sede principalmente en Francia. Parte del pensamiento de una de sus referencias más reconocidas, el trabajo de Vincent De Gaulejac, recientemente traducido al español. A partir de una fructífera articulación entre psicoanálisis y sociología el autor propone que la aproximación biográfica permite comprender las prácticas sociales a través del vínculo entre novela familiar y trayectorias sociales. La hipótesis central que fundamenta esta propuesta metodológica es pensar al individuo como producto de una historia en la cual busca devenir el sujeto.
La Sociología Clínica es una disciplina que se encuentra en construcción desde la década del 70 y ha tenido principalmente su sede en Francia. En continuidad con la psicosociología francesa (Pagès, Palmade, Enriquez) asume dentro del campo de las ciencias sociales el interés por una mirada que articule el individuo y la dinámica social. En tal sentido, en las instituciones académicas ha estado ligada a la preocupación por los límites que imponen a la comprensión de los procesos psicosociales las barreras disciplinarias y las identidades profesionales en espacios universitarios.
Institucionalmente, la Sociología Clínica se ha desarrollado a través del Laboratorio de Cambio Social de la Universidad de París VII, Denis-Diderot; que desde 1988 es dirigido por Vincent De Gaulejac, intelectual del que se ocupará este artículo.
Según Elvia Taracena Ruiz, desde la fundación de este laboratorio se ha procurado mantener tres aspectos en el desarrollo de la perspectiva: un compromiso de los investigadores por buscar la transformación social y por realizar un trabajo sobre sí mismo en relación con su implicación en el tema estudiado; un rechazo a la supuesta neutralidad de la ciencia que plantean las aproximaciones positivistas, interrogando los procesos de dominación en los espacios institucionales; y la apuesta por un trabajo transdisciplinar (Taracena Ruiz, 2010).
Etimológicamente “clínica” proviene de klinico en griego, que significa “observar cerca de la cama del paciente”. Este método en medicina supo inaugurar la posibilidad de darle la palabra al paciente para conocer su padecimiento, una apuesta por romper con las concepciones organicistas y funcionalistas de la medicina que no se interesaba más que en los órganos enfermos. El uso en las ciencias sociales implica aproximarse a los actores, tomar en cuenta lo que viven y se representan acerca de su propia existencia. Así, en resonancia con el resto de las propuestas metodológicas que toman en cuenta “la perspectiva del actor”, la Sociología Clínica se construye sobre la escucha, el saber de la experiencia y la consideración del conocimiento que los actores tienen de su mundo social (Taracena Ruiz, 2010).
Se trata de una perspectiva que se desarrolla en las ciencias sociales en contraposición al malestar que provoca la mirada positivista sobre las prácticas sociales. Frente a ese cientificismo de las aproximaciones experimentales, la perspectiva clínica implica reconocer la cuota de incertidumbre que supone la conceptualización de la realidad histórico-social. En efecto, desde el punto de vista metodológico, la rigurosidad del conocimiento, el control sobre el objeto, no se define en sentido experimental, sino que refiere al trabajo sobre la subjetividad, la elucidación de lo implícito y el análisis de los efectos de los dispositivos empleados. La historia de vida ha sido una herramienta metodológica de la sociología desde hace ya largo tiempo, recordemos sin más la Escuela de Chicago de los años 20 y 30. Desde una mirada más amplia ha sabido ganar lugar en el campo de las ciencias sociales, donde los métodos etnográficos son compartidos por diferentes disciplinas. En los últimos años los métodos etnográficos como las historias de vida han recobrado un mayor impulso.
La cuestión del vínculo entre individuo y sociedad tiene como punto de partida la sospecha acerca de que los relatos de vida no expresan solamente historias singulares, sino también de familias, de clases, de pueblos. Así, la hipótesis central es formulada en los siguientes términos: “el individuo es el producto social de una historia de la cual busca devenir el sujeto” (De Gaulejac y Rodriguez Marquez, 2006: 12)1. permite salir de la oposición entre la subjetividad del hombre y las regularidades objetivas de lo social, aprehendiendo al individuo como el producto de sus condiciones de existencia, como una condensación de las relaciones sociales en el seno de las cuales está inscripto. Así, el objeto de la sociología de historias de vida se construye a partir del análisis de los diferentes determinantes que contribuyen a producir al individuo y el trabajo que éste realiza para producir su propia existencia.
El aporte de la Sociología Clínica al amplio campo de las ciencias sociales pasa por pensar de una manera compleja las dimensiones que, en la teoría social dominante, hemos estamos acostumbrados a encontrar por separado: individuo/sociedad; sujeto/historia; objetivo/subjetivo; etc.
La neurosis de clase
La mirada que tiene el autor sobre el vínculo entre individuo y sociedad deja su marca en lo que denomina “neurosis de clase”, uno de los conflictos que puede emerger en el seno de la tensión entre historia e historicidad. “La neurosis de clase especifica un conflicto que emerge de la articulación entre la historia personal, la historia familiar y la historia social de un individuo” (De Gaulejac, Rodriguez Marquez y Taracena Ruiz, 2006: 61)6. La correspondencia entre esos tres registros permite comprender la génesis y el desarrollo de la configuración neurótica
Experiencia y lenguaje
El campo de problemas abarcado por la propuesta teórico-metodológica de la Sociología Clínica exige un ejercicio de reflexión capaz de hacer visible el haz de tensiones que supone la relación entre dimensión social e individual en los relatos de vida. Una de esas tensiones está configurada por el vínculo entre historia y relato, o bien, por la articulación entre la experiencia vivida y el modo en que esa experiencia vivida es reflexionada, significada y puesta en el orden del lenguaje. De Gaulejac plantea que es necesario distinguir dos dimensiones interrelacionadas dadas por las trayectorias sociales efectivas de los individuos y las representaciones individuales de la historia familiar y social. Esto sugiere la existencia de una cierta dialéctica entre dos niveles diferenciados que se entrecruzan e implican mutuamente en las narraciones autobiográficas: el itinerario vital de un sujeto condicionado por las relaciones sociales en las que transcurre su existencia y las reelaboraciones singulares que dicho sujeto es capaz de producir acerca de ese trayecto vital. En esa línea, el autor considera que toda práctica humana individual es una actividad sintética, una totalización activa de todo el contexto social. Entonces, la actividad de narrar la propia historia, de producir el testimonio sobre la experiencia vivida constituye un hacer, que, en tanto inserto en la praxis social, “se apropia de las relaciones sociales (las estructuras sociales), las interioriza y las transforma en estructuras psicológicas por su actividad de desestructuración-reestructuración”
Gaulejac dice que la igualdad de oportunidades no existe y que la sociedad impone
desafíos para los cuales no prepara a nadie.
Picabea realiza una entrevista al sociólogo Frances Vincent De Gaulejac, el cual se vale de diferentes relatos y de la novela “El lugar” para apoyar en ella la hipótesis “La neurosis de clase”
A través de la entrevista los participantes reflexionan sobre temáticas del mundo actual y cómo ellas se relacionan con características de clase que planteaba, por ejemplo Karl Marx.
Es así que el sociólogo llega a exponer diferentes frases las cuales dan que hablar tales como “La lucha de clases fue reemplazada por la lucha de lugares”. Esta cita se da al hablar de que actualmente las clases no son tan estrictas como lo eran antiguamente, a través de la inclusión todas las clases se han subdividido y tienen sus posibilidades. Más el sociólogo también afirma que la relación de dominación todavía no se ha acabado, ya que cada vez es mayor la brecha entre ricos y pobres. Es así que la lucha hoy en día no es por ser clase media o clase alta, sino por poder ocupar ciertos lugares.
La entrevista cambiando de rumbo, pero siempre se mantiene en términos de actualidad, es así que los participantes se disponen a hablar del stress de las personas de hoy en día. Gaulejac plantea algo muy interesante, habla sobre los mecanismos de liberación. Estos son los espacios que cada persona utiliza a su favor, para liberarse. Tales como militar, ganar menos pero tener un buen trabajo, trabajar en una ONG.
La neurosis de clase existe
Volviendo a su hipótesis “neurosis de clase” Gaulejac plantea que la igualdad de oportunidades no existe y que la sociedad impone desafíos para los cuales no prepara a nadie. Es así que no podemos hablar de talento, sino de talento promovido o qué tan motivado fue ese talento.
Para cerrar esta síntesis me parece correcto dejar una cita del propio De Gauleajac.
“Me parece que tenemos que entender que nuestro mundo es cada vez más paradójico, que no se puede contestar a la pregunta en término de esto o aquello. Lo importante es que ambas cosas suceden al mismo tiempo”
“Una escuela dentro de una escuela” - Mónica Maldonado


La idea de adolescencia fue construida en la modernidad y a partir justamente de los procesos de escolarización; tiempo durante el cual se fue instituyendo el concepto de adolescencia como un estadio crítico, de incapacidad y dependencia.
“El estudiante adolescente aprende tanto o más de las estrategias de interacción no formales que de lo que puede aprender de las asignaturas impartidas por la escuela. Aprende con los chismes, comentarios, burlas, enfrentamientos, solidaridades, y va construyendo su propia relación con el entorno.” La confianza en sí mismo, el lugar social según la posición ocupada, la posibilidad de comunicación y relación con el otro, las clasificaciones rígidas o flexibles, se irán constituyendo y consolidando en este espacio de interacción entre adolescentes-jóvenes, donde se miden fuerzas y unos en relación con los otros van conformando sus identidades
La posibilidad de pertenecer a un grupo, se mide en la cantidad de capital puesto en juego, capital más simbólico que real, que regula las distancias de todos y de cada uno de sus miembros.
Durante la década del ‘90 y con la crisis económica aumentó la violencia en la escuela. Muchos estudiantes de escuelas privadas tuvieron que pasarse a la pública. La escuela parece ser la depositaria de todas las frustraciones; y los compañeros en el aula –procedentes de otras condiciones sociales dominadas– los chivos expiatorios de la situación de desgarro. La escuela pública es el escenario que pone en evidencia el creciente deterioro económico, social y cultural.
Los prejuicios no sólo son el producto de la confrontación con lo diferente, sino de las relaciones de poder que tienen lugar dentro de las mismas sociedades. Los prejuicios responden a conflictos e intereses de grupo
Se recurre al prejuicio cuando no hay al alcance otras maneras claras de mostrarse diferente. Son “construcciones dinámicas” Aparecen, se modifican o se desvanecen en un grupo a partir de relaciones sociales concretas y procesos históricos específicos.
Mientras mayor distancia haya entre las aspiraciones y las condiciones sociales de la reproducción del adolescente, el sentimiento de fracaso y de pérdida se incrementa. Si ese sentimiento no puede ser canalizado desde lo social ni desde lo educativo, el riesgo de consolidación de expresiones racializadas está presente.
Etnografía :una alternativa más en la investigación pedagógica - Prof. Nidia Nolla Cao
[Descargar texto]
[Descargar texto]
La etnografía constituye un método de investigación util en la identificación, análisis y solución de múltiples problemas de la educación. Surge en la década del 70. Cambia la concepción positivista e incorpora el análisis de aspectos cualitativos dados por los comportamientos de los individuos, de sus relaciones sociales y de las interacciones con el contexto en que se desarrollan. El maestro en ocasiones es el investigador principal.
Describe las múltiples formas de vida de los seres humanos. Sentido etimológico: estudio de las etnias. Hay que analizar los puntos de vista de los sujetos y las condiciones sociohistoricas en los que se dan, adentrandose en el grupo, aprendiendo su lenguaje.
Década de los 70 surge la investigación cualitativa: 3 corrientes:
Norteamericana : es descriptiva en la que se destacan los trabajos sobre cultura norteamericana, mexicana y puertorriqueña, en un enfoque más reciente, historias de la escuela y las comunidades donde llegan a consolidar los niveles micro y macro de la investigación.
Británica: se caracteriza por su enfoque social y su propósito de crear la conciencia.
En Latinoamérica ha sido vista como el vehículo hacia el mejoramiento cualitativo, pues se utiliza en la identificación de problemas educativos y no como generación de alternativas y promoción de formas de participación social para transformar dichos problemas.
“Caminos y rumbos de la investigación etnográfica en América Latina” - Elsie Rockwell
Caminos y rumbos
En primera instancia, luego de años de escuchar su nombre por la licenciatura decidí buscar su nombre en Internet para tener mayor información, la cual adjunto en el proximo parrafo
Elsie Rockwell nació en 1945 y es de nacionalidad mexicana. Su padre es norteamericano y su madre mexicana, por lo que ella tuvo oportunidad de elegir su nacionalidad y optó por la mexicana. Nació en Estados Unidos y al poco tiempo su familia se fue a vivir a México. Pasó algunos años de su juventud estudiando en otros países, como Perú o Inglaterra. 1
Ahora si conociendo el contexto desde el cual va a hablar la historiadora vamos a proceder a analizar su texto.
Rockwell analiza la investigación etnográfica en America Latina, y sobretodo haciendo hincapie en los procesos educativos. Vale recalcar que ella siempre aporta su mirada latinoamericana pero sabiendo muy bien cómo funcionan los estudios etnográficos estadounidenses o europeos.
Caminos Hechos
La autora se propone distinguir características propias de la etnografía latinoamericana, es así que nombra la especial importancia que se le da al contexto nacional y regional de los fenómenos que se estudian. Es así que llega a la conclusión de que se tiene clara la diferencia y la importancia de hacer estudios “en casos” y no “de casos”.
Hace referencia a la constante aparición del Estado en los estudios, ya sea demandandole como también el mismo Estado planteando objetivos y límites. La autora plantea que a través de un estudio etnográfico se ve muy a las claras la presencia o no del Estado.
La integración de los maestros en la vida escolar, es así que el maestro parece tener una figura muy similar al cura del barrio. Anteriormente visitaba las casas, hablaba con todo el barrio, hoy no se da de esa forma pero como dice la autora son vistos como parte de un sujeto colectivo, el magisterio.
A su vez, la autora plantea que la correcta aplicación de ciertos principios no ha impedido el estudio de la vida cotidiana y la subjetividad. La cual acerca a investigadores de los más diversos sectores, lo que genera un sentimiento de pertenencia y lucha conjunta.
Se ve como positivo el hecho de que los participantes principales no sean las minorías, sino que el compromiso es con las mayorías, las cuales sabemos que son las que más sufren perjuicios.
Nuevos Rumbos
Nuevos perfiles asoman en los estudios etnográficos, la autora reconoce nuevos actores y cambios en actores ya existentes. En este caso podemos citar a los mismos alumnos, los cuales ya no adoptan un perfil pasivo sino que tienen sus propias interpretaciones y se apropian de los espacios de la escuela. Aparecen padres/madres que tienen un papel interrogativo muy importante, directores y supervisores cada vez con más poder dentro de la escuela.
Cada vez está más presente la investigación acerca de la práctica docente, con esto quiero decir que cada vez se ponen más en duda las metodologías utilizadas por los docentes. Sin embargo a nivel etnográfico, la autora plantea que seguimos en la “superficie”. Hacen falta herramientas mucho más finas para el análisis de discurso y de la actividad.
"Historia de vida y sociología clínica"- Vincent de Gaulejac
Aproximación socio-psicológica a los relatos de vida
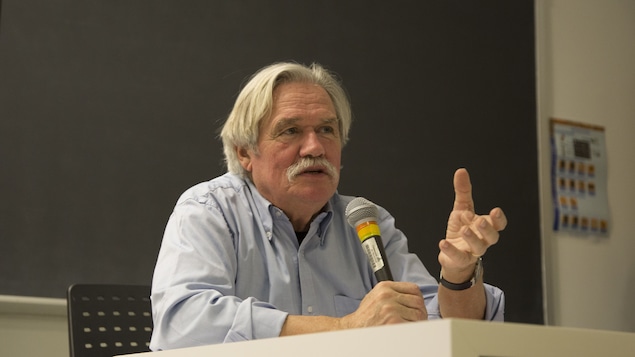 El
relato de vida replantea los principales paradigmas sobre los cuales se basa la
sociología clásica. Se podría decir que el análisis biográfico es a la
sociología lo que el psicoanálisis fue a la psicología: una ruptura radical en
la manera de concebir la realidad, de entenderla, de analizarla. Este proyecto
tropieza con una serie de dificultades, vinculadas en particular a las
complejas relaciones entre sociología y psicoanálisis. La sociología de las
historias de vida no puede eludir una confrontación con el psicoanálisis, si se
considera que estas dos son complementarias a la vez que contradictorias. Lo
mismo puede verse al constatar lo que se refiere a los problemas de
construcción del objeto, el estatuto del relato de vida, la interpretación y el
lugar acordado a los diferentes determinismos.
El
relato de vida replantea los principales paradigmas sobre los cuales se basa la
sociología clásica. Se podría decir que el análisis biográfico es a la
sociología lo que el psicoanálisis fue a la psicología: una ruptura radical en
la manera de concebir la realidad, de entenderla, de analizarla. Este proyecto
tropieza con una serie de dificultades, vinculadas en particular a las
complejas relaciones entre sociología y psicoanálisis. La sociología de las
historias de vida no puede eludir una confrontación con el psicoanálisis, si se
considera que estas dos son complementarias a la vez que contradictorias. Lo
mismo puede verse al constatar lo que se refiere a los problemas de
construcción del objeto, el estatuto del relato de vida, la interpretación y el
lugar acordado a los diferentes determinismos.
Objetividad y subjetividad
¿Cómo definir el objeto de la sociología de los relatos de
vida? Se trata, de hecho, y siempre en la línea de M. Mauss (1930), de captar
la “personalidad total” a través del relato que un sujeto elabora sobre su
propia vida; de captar la dialéctica entre lo singular y lo universal por medio
del estudio concreto de una vida humana; de entender en qué el individuo es el
producto de una historia de la cual intenta convertirse en el protagonista; de
estudiar la relación entre historia e historicidad, cruzando: a) el análisis de
los diferentes determinismos que contribuyen a producir al individuo; b) el
análisis de la relación del individuo con esas determinaciones, del trabajo que
lleva a cabo para contribuir a la construcción de su propia existencia (Bonetti
y De Gaulejac, 1988). D. Bertaux (1980) opone las investigaciones que tienen
como objeto las estructuras y los procesos “objetivos” (estructura de
producción, formación de las clases sociales, modos de vida según el medio
social), lo que él llama los objetos de tipo socio-estructurales, a las
investigaciones que eligen como tema estructuras y procesos “subjetivos”
(complejo de valores y de representaciones colectivas), que él define como
objetos socio-simbólicos. Demuestra que estos dos ámbitos no son otra cosa que
“dos caras de una misma realidad, lo social”, y que la sociología debería
esforzarse por “reunificar” el pensamiento de lo estructural y el de lo
simbólico para llegar a un pensamiento de la praxis, “es decir, captar las
contradicciones que el orden instituido engendra y las transformaciones
estructurales que de allí resultan” (p. 204). El autor se inscribe de buen grado
en este proyecto, aunque conviene definir mejor el nivel socio-simbólico, que
lo remite no solamente al estudio de los valores, de las ideologías y de las
representaciones colectivas, sino también al tema del sujeto y de la
subjetividad. El imaginario y la idealidad tienen ciertamente una dimensión
socio-simbólica. Pero es conveniente estudiar también el aspecto
socio-psíquico, es decir, de qué modo ese imaginario e idealidad están
coproducidos, influenciados, alimentados por el deseo, la angustia, los afectos
conscientes e inconscientes. Tres corrientes teóricas dominan actualmente el
conocimiento en este terreno: el psicoanálisis, la sociología y el
existencialismo de Sartre. Y cada uno define su “objeto” de forma diferente.
Para la teoría psicoanalítica,1 el objeto privilegiado es el inconsciente. El
relato es utilizado como medio de acceso al análisis de lo que está en juego en
una recomposición del campo de la sociología. Para la sociología, el objeto es
la fabricación de la identidad social. El relato es utilizado para entender un
individuo como la expresión (¿la encarnación?) de un grupo, de una clase, de
una cultura, de una historia social. Para J. P. Sartre, el objeto es la
elección que un individuo hace de él mismo: “Mostrar los límites de la interpretación
psicoanalítica y de la explicación marxista, y que sólo la libertad puede dar
cuenta de una persona en su totalidad, hacer ver esta libertad en lucha con el
destino, primero aplastado por sus fatalidades, luego volviéndose contra ellas
para dirigirlas poco a poco” (Sartre 1988). El relato se analiza para captar el
tema a través de el/los momento/s en que el individuo “se hace”. La identidad
se construye de hecho en el cruce de estos tres puntos de vista: en las
relaciones del individuo con su inconsciente, con su medio social y cultural y
con él mismo, y en el trabajo que efectúa para producir su individualidad.
El estatuto del
relato
El relato de vida es la expresión de esas tres dimensiones
esenciales de la identidad: es a la vez la expresión de los deseos y de las
angustias inconscientes, de la sociedad a la cual pertenece su autor, y de la
dinámica existencial que lo caracteriza. La historia de vida contiene dos
aspectos:
- designa lo que “realmente” ha pasado durante la existencia
de un individuo (o de un grupo), es decir, el conjunto de acontecimientos, los
elementos concretos que han caracterizado e influenciado la vida de este individuo,
de su familia y de su medio;
- designa la historia que se cuenta sobre la vida de un
individuo (o de un grupo), es decir, el conjunto de relatos producidos por él
mismo y/o por otros sobre su biografía.
El primer aspecto pertenece al terreno del análisis
histórico y de la sociología: tentativa de reconstrucción “objetiva” y búsqueda
de los determinismos, es decir, de los diferentes materiales a partir de los
cuales se fabrica una vida. El segundo aspecto es del dominio del análisis
clínico: a partir de “lo vivido”, buscamos comprender la manera como el
individuo “habita” esta historia en los planos afectivo, emocional, cultural,
familiar y social, en sus dimensiones conscientes e inconscientes. Los dos
aspectos están continuamente imbricados. Una verdadera ciencia de los relatos
de vida debe permitir dar cuenta de esta “intersección”, situándose en tres
niveles: el de los hechos, el de sus significados inconscientes, el de su
expresión subjetiva.
La interpretación
Es necesario recordar aquí una de las reglas formuladas por
E. Durkheim: “Toda explicación psicológica de los hechos sociales es falsa”.
Debemos retener el proyecto de entender lo que en la exterioridad determina las
conductas humanas y las representaciones que el individuo se hace de ellas. Eso
supone que aceptamos la existencia de una “realidad”, la sociedad, que
preexiste al sujeto, condiciona su existencia, e influencia el sentido de sus
actos. El relato permite acceder a esta “realidad” en tanto que revela “la
encarnación social” del individuo. Convenimos de buen grado en que la realidad
subjetiva es actuante en el sentido de que produce efectos sobre las conductas:
el individuo es continuamente el actor de su propia vida y es esencial para él
comprender de qué modo ha intervenido en los elementos que componen su
existencia, con más razón cuando estas acciones son inconscientes. La
subjetividad y la interioridad son registros de “la realidad” que intervienen
en la vida de un hombre igual que los acontecimientos objetivos y exteriores. Las
oposiciones entre subjetividad y objetividad, entre realidad interior y
realidad exterior, son fundamentalmente relativas. Una historia de vida se
construye en una interacción constante entre la influencia de las estructuras
sociales tales como el individuo las conoce, y las estructuras psíquicas que
absorben estas influencias. No se trata tampoco de considerar que “el individuo
social no es más que un calco o un producto interiorizado de formas históricas
del individuo, o una encarnación replicativa de habitus2 de clase” (Legrand
1993), sino más bien de construir una sociología clínica que tenga en cuenta la
personalidad socio-histórica en sus diversos componentes.
Por una sociología clínica
La historia de una vida es una mezcla compleja de elementos
heteróclitos. ¿Cómo comprender lo que organiza esta complejidad? A través de la
historia tal como la podemos observar y el relato que el individuo hace,
advertimos deslizamientos y condensaciones entre elementos culturales,
sociales, económicos (ligados al contexto social y familiar), y elementos
emocionales, afectivos, relacionales (ligados al funcionamiento psíquico
consciente e inconsciente). No podemos, pues, válidamente “separar” el análisis
sociológico y el análisis psicológico de una historia que da cuenta de un
fenómeno “total”, de la personalidad en todas sus dimensiones. Conviene más
bien analizar los vínculos, los cambios, las condensaciones, las rupturas, las
influencias recíprocas entre los diferentes elementos de una historia de vida.
A través de una historia de vida, percibimos los vínculos y las articulaciones
que forman la trama de una vida humana y que los cortes disciplinarios nos
impiden percibir. Sólo queda sacar las conclusiones en los rangos teórico y
metodológico. No basta con recoger un relato de vida para descubrir su
significado. Debemos construir las herramientas que permiten captar las
articulaciones entre los diferentes registros de la identidad personal y
social. Principios del análisis socio-clínico Son estas articulaciones, en el
límite de lo subjetivo y de lo objetivo, de lo psíquico y de lo social, de lo
concreto y de lo abstracto, del poder y del deseo, etc., las que son el objeto
de la socio-clínica. Se trata de aprehender la realidad combinando el análisis
objetivo y la toma en cuenta de la subjetividad de los actores. Hay una
complementariedad fundamental entre la psiquis individual y las estructuras
sociales que obliga a dejar las separaciones y las oposiciones entre individual
y colectivo, sujeto y objeto, campo social y campo afectivo. Como lo señaló en
su momento C. Lévi-Strauss (1968), lo mental y lo social se confunden, sea en
la sociedad, en las instituciones, en las organizaciones, en la familia, para
todo fenómeno que implique lo humano. Para entender esta dinámica compleja de
los procesos que rigen las relaciones entre lo mental y lo social, la
sociología clínica constituye un enfoque a la vez socio-psicológico, que tiende
a analizar cómo determinados factores y transformaciones socio-estructurales
condicionan las actitudes y los comportamientos de los individuos, y
psico-sociológico, que analiza la manera en que un sujeto interviene como actor
y crea prácticas para afrontar conflictos y hacer frente a las situaciones
sociales con que se encuentra.
Los grupos de implicación y de investigación
Es este tipo de trabajo el que proponemos en seminarios
sobre diferentes temas: novela familiar y trayectoria social, historias de
dinero, novela amorosa y trayectoria social, emociones e historias de vida. Se
trata de explorar de qué modo la historia individual está socialmente
determinada. Estos seminarios permiten a sus participantes entender que son el
producto de una historia de la cual buscan ser los protagonistas, explorando
los diferentes elementos que han contribuido a dar forma a su personalidad. La
hipótesis de base es que la historia personal es el producto de factores
psicológicos, sociales, ideológicos y culturales cuya interacción nos
esforzamos en entender. Se trata de un trabajo cognitivo que apunta a la
comprensión de procesos, a la producción de hipótesis explicativas, al análisis
de mecanismos; y, a la vez, de un trabajo de implicación donde está en juego la
historia personal, familiar y social de cada participante. El dispositivo
metodológico está organizado de manera que favorezca esta implicación personal:
- por la utilización de soportes que faciliten la exploración, la reescritura y la emergencia de la historia de los participantes;
- por la fluidez de la palabra y de la escucha individual y colectiva;
- por la transversalidad del trabajo que permite profundizar colectivamente en las trayectorias individuales, donde cada historia entra en consonancia con las otras.
Paralelamente a esta “búsqueda del tiempo pasado”, se ponen
de manifiesto los elementos teóricos que permiten dar cuenta de los mecanismos
empleados: el objeto es producir colectivamente hipótesis explicativas,
proponer una problemática que dé sentido y guíe cómo descifrar los materiales
presentados. Nuestro objetivo metodológico consiste, pues, en crear las condiciones
de un doble movimiento —de distanciamiento y de implicación— en cada etapa del
trabajo. El distanciamiento permite objetivar la propia historia situándola en
relación con la evolución de las relaciones sociales. Esta postura relativiza
el carácter singular de la historia personal y muestra en qué medida es el
producto de evoluciones que atraviesan el conjunto de los miembros de una clase
social, de una cultura, de una época. Pero el trabajo no estaría completo si
este análisis no se basara en la experiencia subjetiva de cada uno. La
implicación individual conduce a cada participante a discutir las hipótesis, a
proponer otras, a enriquecerlas o a contradecirlas, permitiendo una interacción
constante y dialéctica entre objetividad y subjetividad, entre los fenómenos
colectivos e individuales, entre lo social y lo psíquico. A la deconstrucción
de una historia, que contribuye a develarla en su totalidad en un momento dado,
corresponde una reconstrucción a partir de la localización de las diferentes determinaciones
socio-históricas que la han producido. Nos encontramos en el corazón del
proyecto de la sociología clínica: si la sociología consiste en estudiar
fenómenos sociales como cosas, no debe por eso olvidar que la comprensión
subjetiva forma parte de las cosas estudiadas como tales; que no se puede
acceder a la realidad fuera de una experiencia concreta, aunque subjetiva, de
un individuo concreto; y que la prueba de lo social sólo puede ser mental. No
se puede entender el sentido y la función de un hecho humano si no es a través
de una experiencia vivida, de su incidencia sobre una conciencia individual y
de la palabra que permite dar cuenta de ello: “Toda interpretación válida debe
hacer coincidir la objetividad del análisis histórico o comparativo con la
subjetividad de la experiencia vivida” (Lévi-Strauss 1968). Es hora de
abandonar las divisiones académico-disciplinarias cuando sólo producen
rigideces intelectuales que nos impiden pensar. La sociología no necesita
seguir construyéndose en contra de lo vivido, bajo el riesgo de perder su
especificidad. Más bien al contrario, es gracias a su capacidad de dar cuenta
de lo existencial, de lo afectivo, de lo personal, que puede operar un trabajo
de deconstrucción/reconstrucción que parece actualmente necesario para entender
mejor la complejidad de las relaciones socio-afectivas.
Claves para mejorar la escuela secundaria: la gestión, la enseñanza y los nuevos actores.-Claudia Romero
CAPITILO 6: La formación de los docentes- Andrea Alliaud
Comúnmente se entiende que la vía de solución a los
problemas educativos se halla en la formación de los docentes presentes o de
los que están por venir. Es sabido que son los profesores quienes en definitiva
protagonizan (o co protagonizan) el acto pedagógico. Sin embargo, no todo lo
que sucede en la escuela es atribuible a la formación y por lo tanto
solucionable a través de la misma. Sin “sobremandar” la preparación profesional
de los que enseñan, es preciso asignarle la importancia que merece en dinámicas
de cambio, o de “desajustes” entre lo que se espera, se hace y lo que
efectivamente sucede en el seno de la escuela. En procesos de cambios, de
mejora, y también de crisis o desconcierto, es necesario abordar
específicamente la formación de los docentes y, una vez más, tanto de los que
están formando para serlo como los que ya se encuentran trabajando. Pero sin
considerar que hay otros aspectos (financieros, sociales, sistémicos) que
tienen un peso o una influencia propios, que es preciso contemplar para luego
no frustrarse. ¿Qué debería apuntar la formación de los docentes o cómo debería
desarrollarse para que resulte activa, potente, efectiva, productiva para
afrontar la enseñanza y los procesos formativos que en el nivel medio acontecen
o deberían acontecer? Durante mucho tiempo se sostuvo que un “buen” docente
debía saber el contenido de la disciplina a enseñar y la metodología apropiada
para su transmisión. Las luchas entre quienes defendían el predominio del qué
sobre el cómo fueron arduas en la formación de los docentes del nivel medio en
sus orígenes. En tanto las universidades constituían los ámbitos de formación
“naturales” para los profesores del bachillerato hasta principio del siglo XX,
el protagonismo de lo disciplinar y lo académico era exclusivo. Con la creación
de los primeros profesorados entra en escena la formación pedagógica. Con el
aditivo de la progresiva democratización del nivel, la disputa desatada se
resolvió finalmente a favor de los portadores de titulaciones específicas
(docentes) y, de manera progresiva, los institutos fueron transformando los
“seminarios pedagógicos” en carreras de grado, que hasta el día de hoy conviven
en nuestro país con la oferta educativa. De todos modos, la disputa entre
formación disciplinar y formación pedagógica aún no está saldada. Se re- edita
en las discusiones que guían hoy las decisiones para la formación de los planes
de estudio y se torna del modo visible en los modelos de formación
predominantes en cada una de las vías formativas a las que aludimos:
universitarias y terciarias. Si bien ambos modelos el peso cuantitativo de las
materias recae en la formación disciplinar, docentes y autoridades destacaron
de los egresados universitarios una “sólida formación académica”, mientras que
en el caso de los profesorados mencionaron especialmente las “competencias para
enseñar”. Asimismo, entre las motivaciones de los estudiantes resaltaron, en el
primer caso, el interés por la disciplina y en el segundo, la obtención de un
título habilitante para trabajar. Ambos modelos de formación docente tienen sus
fortalezas y debilidades: la investigación como una manera de mantener la
excelencia académica, y por otra, en la formación profesional, con énfasis en
la preparación pedagógica y las prácticas de enseñanza. Un aspecto no menor es
el relativo a la formación pedagógica de los docentes. Anteriormente, un
docente tenía que saber o estar en condiciones de preguntarse por la función
social, política de su tarea y estar preparado para decidir por qué enseñar
algo de determinada manera en determinadas circunstancias. Actualmente, el
escenario y los actores son otros. Ante el desconcierto profesoral o la “crisis
de identidad” que genera esta nueva obra, las reacciones de los docentes suelen
varar entre el repliegue o la retirada (salida de escena) y la agudización de
conductas vinculadas con tradiciones pasadas que, en su persistencia y rigidez,
se muestran del todo desajustadas para enfrentar las nuevas situaciones que se
presentan.
¿Qué hace? ¿Qué
puede? ¿Cómo hacerlo?
Lo más común y frecuente es que la formación docente obvie
la escuela. Ya sea por su énfasis en lo académico, en lo disciplinar o aún en
lo pedagógico los aspectos vinculados con la práctica de enseñar, de conducir,
de guiar en situaciones y circunstancias determinadas no suelen tenerse en
cuenta. Lo cierto es que entre lo aprendido (profesionalmente) y lo vivido
(biográficamente) algo salía. Hoy las obras escolares son del todo diferentes.
Ante ellas, ya no se trata de ser innovador para no ser conservador. Lo que se
impone son otras miradas, otras acciones, otras predisposiciones para sortear
con algunas chances a favor, la persistencia de lo escolar, sus formas; sin
abandonar la pretensión de educar, de enseñar, de guiar, de conducir, de
cuidar, de alentar a los jóvenes. El discurso pedagógico moderno pareció
revivir últimamente con la finalidad de proveer a los docentes que se forman y
capacitan de ciertos marcos conceptuales que les permitan comprender e
interpretar los problemas del mundo contemporáneo y las problemáticas juveniles
en sus aspectos sociales, culturales, antropológicos. Esta forma de llevar a
cabo la formación de profesores sigue obviando a la escuela, en la misma medida
que deja por fuera la dimensión práctica del oficio de enseñar. Continua el
predominio de la vieja concepción que sostiene que si el docente “recibe”
contenidos disciplinares, metodologías específicas y fundamentos estará
preparado para tomar decisiones apropiadas y desarrollar así su práctica de
manera efectiva. Esto permite pensar y replantear los planes de formación
docente, pero, fundamentalmente, las propuestas pedagógicas que sigue para
desarrollarlos, tanto en formación inicial como en permanente. El tema es más
bien una cuestión de enseñanza que involucra a las prácticas formativas y, por
lo tanto, nos lleva reparar en una pedagogía específica de la formación
docente. Pedagogía que habría que recuperar como lo que fue, un discurso
integrador y abarcativo en el que los abordajes políticos, históricos,
filosóficos, culturales del campo educativo adquieran sentido en tanto se lo
den a las prácticas de enseñar. Las prácticas de enseñar que habría que abordar
a través de la observación para poder analizar y esbozar respuestas y acciones
alternativas. La práctica docente atraviesa la totalidad de la formación
profesional a fin de potenciar sus efectos. Esta debería constituir el eje que
articule el tratamiento de los distintos temas y problemas que se abordan en
cada uno de los espacios formativos particulares. Los problemas que se enfrentan
los profesores no suelen responder a un área del conocimiento en particular, a
una porción curricular o a un curso. Los propios del “pantano” son complejos y
poco definidos, y para enfrentarlos son necesarios ciertos saberes o
competencias pedagógicas que la formación tiene que encargarse de asegurar. Hay
que dejar tiempo y espacio para la resolución de problemas y el aprendizaje
práctico, en una articulación entre tiempos de intervención sobre el terreno y
el tiempo de análisis. El conflicto, el desconcierto, la negociación forman
parte del actuar, del probar y ensayar ciertas respuestas. También la
incertidumbre y el enigma pueden y deben ir acompañados de algunas certezas y,
para eso, hay que formar.
El problema fundamental para los educadores es saber cómo
hacer las cosas.
La respuesta a este problema se encuentra en los propios
docentes, en las mismas escuelas; en el saber que se produce cotidianamente
para enfrentar o solucionar problemas que se presentan y que arroja en muchas
oportunidades resultados valiosos; experiencias que sorprenden. Se podrá
compartir experiencias en forma directa o indiferentes, mediante elatos orales
o escritos, actuales o de otras épocas; la que importa es, precisamente, el
carácter vital, provocador, “activamente” de estas producciones, en tanto se
asocian con lo que vive, se hace, se sienta, se experimenta y se produce o
produjo en determinadas situaciones. Los espacios escolares permiten que los
docentes puedan encontrarse, compartir experiencias, pero también diseñar y
poner en marcha cursos de acción alternativos, que deben ser monitoreados y
tener un seguimiento constante. Trabajar colectivamente permite decidir con
otros qué es mejor para ese momento. Para finalizar, tal como lo expresa
Merieu, no alcanza con que un docente sepa lo que tiene que transmitir. Dentro
del debate planteado en torno a la formación del profesional y desde la
pedagogía formativa propuesta, hay que contemplar la transmisión de ese saber y
la relación que los propios docentes vayan construyendo con el mismo. Las
formas escolares suelen abonar formas reproductivas, cosificadas y
estereotipadas. De allí que puede resultar, en los procesos formativos
planteados “desde y para la escuela”, impulsar un acercamiento hacia las
instancias vinculadas directamente con los procesos de producción de los
conocimientos.
Muy bueno el aporte de los textos originales en PDF!
ResponderBorrar